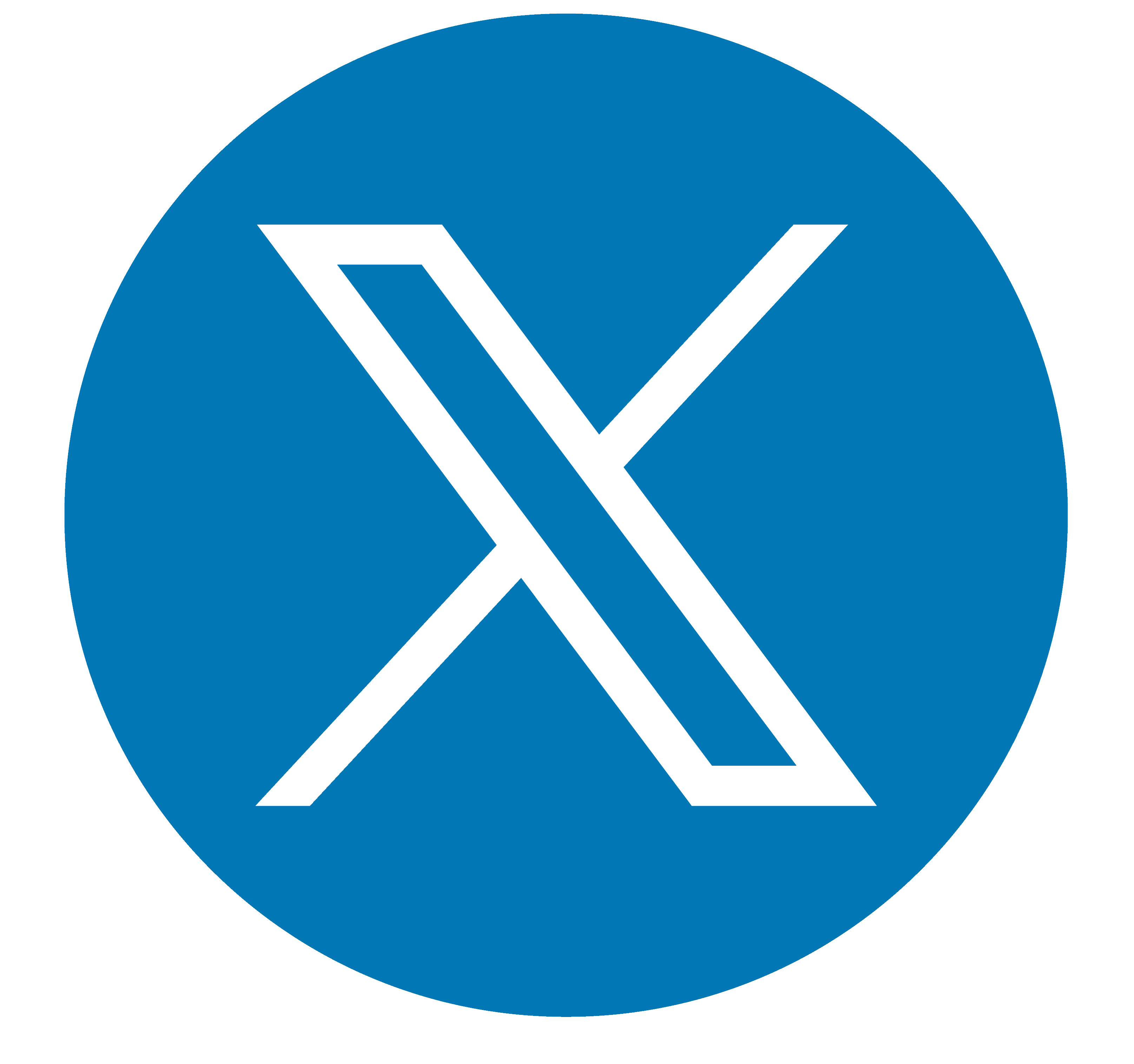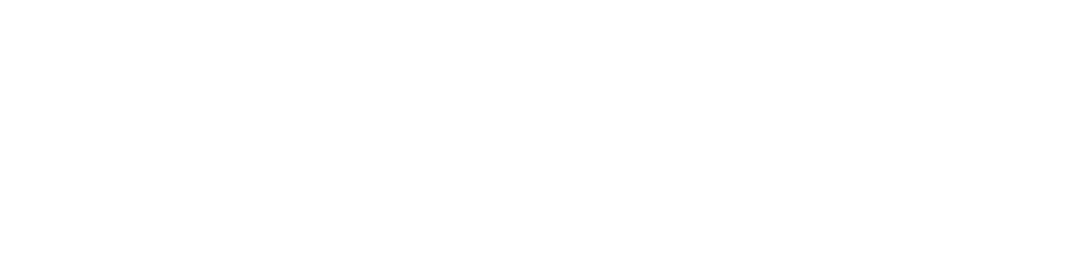María Palacio, 22 años, maestra y lideresa comunitaria del pueblo indígena Wayuu, no puede imaginar volver a vivir lo que enfrentó al dejarlo todo atrás en Maracaibo, Venezuela, en 2019.
Hoy, ella vive en El Aeropuerto, un asentamiento informal ubicado en Uribia, La Guajira, donde, desde 2018, se han establecido unas 15.000 personas, el 90% de ellas pertenecen al pueblo indígena Wayuu. “Aquí ya construí mi vida. He sembrado tantas esperanzas que no me quiero ir”, dice mientras camina por las calles de tierra donde conviven cientos de familias.
Al igual que María Palacio y su familia, miles de personas forzadas a huir viven en asentamientos informales en Colombia, única opción que tienen para proteger sus vidas.
“Aquí ya construí mi vida. He sembrado tantas esperanzas que no me quiero ir”
El día a día no es fácil en estos asentamientos. En El Aeropuerto, las personas luchan por estabilizarse y no cuentan con acceso a los servicios más básicos como agua potable, electricidad o alcantarillado. Al no tener propiedad sobre el terreno, viven con el temor constante a ser desalojadas.

Vivienda en El Aeropuerto construida con bareque, técnica tradicional del pueblo Wayuu, adaptada al clima de La Guajira. Debido a que la mayor parte de la población es Wayuu, el proceso de legalización ha tenido un marcado componente étnico.
© ACNUR/Daniel Álvarez
Por las mañanas, María enseña en una pequeña escuela que, pese a las condiciones precarias, se mantiene abierta con esfuerzo de toda la comunidad. Allí, los niños solo pueden cursar los primeros años de primaria. Por las tardes, asume su papel como lideresa comunitaria, que informa a la comunidad sobre los avances del proceso de legalización.
Con una mezcla de tristeza y determinación, ella recuerda sus primeros días en Colombia:
“En ese entonces vivíamos con miedo constante. Hubo un tiempo en el que muchos no podíamos dormir. Simplemente no sabíamos cuándo podrían desalojarnos”.

Vista aérea de asentamiento informal El Aeropuerto, donde viven más de 15.000 personas refugiadas, migrantes y retornas de Venezuela, en su mayoría del pueblo Wayuu.
© ACNUR/Andrés Gómez
Pero en los últimos dos años, las cosas empezaron a cambiar. Con el apoyo de ACNUR, las autoridades locales han avanzado el proceso de legalización del asentamiento, que incluye la aprobación del plan de loteo y la socialización del diseño urbanístico con la comunidad. Esto ha permitido una mayor seguridad jurídica y ha reducido el riesgo de desalojo.
“Por fin podemos sentir algo de tranquilidad… Ya no vivimos con ese miedo constante de que alguien venga a quitárnoslo todo”
A futuro, con la legalización, las autoridades podrán invertir recursos públicos para servicios, vías e infraestructura básica, mejorando así las condiciones de vida de las familias desplazadas.
“Por fin podemos sentir algo de tranquilidad. Saber que estamos en un lugar que sentimos como nuestro. Ya no vivimos con ese miedo constante de que alguien venga a quitárnoslo todo”, cuenta María.
En los últimos años, Colombia ha acogido a más de 2.8 millones de personas refugiadas y migrantes y cerca del 80% de ellas tiene la intención de permanecer en el país.
En regiones como La Guajira, los asentamientos informales se han expandido rápidamente en los últimos 10 años. La mayoría de sus habitantes pertenece al pueblo Wayuu, que tiene profundos lazos ancestrales a ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela.
Para ACNUR, promover soluciones duraderas es fundamental para que las personas refugiadas y desplazadas puedan reconstruir sus vidas con dignidad a través de la integración socioeconómica y la autosuficiencia.

María Palacio, docente y lideresa venezolana Wayuu, con su familia en su casa hecha de láminas de zinc. © ACNUR/Andrés Gómez
Entre 2023 y 2024, cerca de 124.000 personas en 51 comunidades de 24 municipios en Colombia recibieron el acompañamiento de ACNUR en procesos de legalización de tierras y vivienda.
“Miles de familias quedaron en el limbo”
Sin embargo, los recortes financieros amenazan con frenar este camino hacia la estabilidad. “Hemos tenido que suspender visitas, limitar el apoyo técnico y frenar avances clave en la legalización de asentamientos urbanos en Uribia y Riohacha. Miles de familias quedaron en el limbo, sin el reconocimiento jurídico de sus tierras y expuestas otra vez a la precariedad y a el riesgo de desalojo”, explica Alejandra Castellanos, jefa de oficina de ACNUR en Riohacha. La suspensión de este trabajo podría afectar a casi 130.000 personas y 57 procesos de legalización en el país. Y son las más vulnerables quienes sufren las consecuencias.

La legalización del asentamiento permitirá acceso formal a servicios públicos y obras de infraestructura.
© ACNUR/Andrés Gómez
“La situación es grave. Estas personas refugiadas, desplazadas, retornadas y del pueblo Wayuu han luchado durante años por legalizar sus asentamientos y acceder a servicios básicos como agua, saneamiento, energía y educación. No podemos abandonarlas ahora”, enfatiza Alejandra Castellanos.
ACNUR tiene la presencia, la experiencia y las redes necesarias para continuar con estos procesos. Pero por cada día que el financiamiento no llega, más vidas quedan en el limbo.
Sin este acompañamiento, familias como la de María permanecen invisibles y excluidas de los servicios que necesitan para reconstruir sus vidas.
Como lideresa, María alza la voz por su comunidad, convencida de que el esfuerzo colectivo puede transformar el lugar que ahora llama hogar.
“Quiero ver que este asentamiento se convierta de verdad en un barrio con luz, agua, alcantarillado; donde cada casa tenga su título de propiedad y cada cuadra esté totalmente legalizada”.